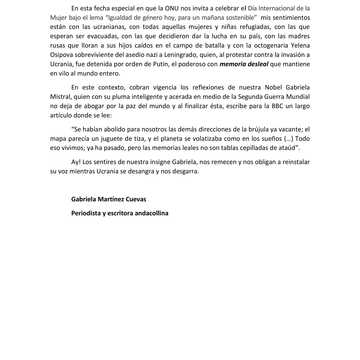Hoy presenciamos un incremento de la población perruna en la ciudad.El fenómeno sucede de vez en cuando, en tiempos de convulsiones políticas o de alteraciones climáticas, como el actual. Dejados de la mano de Dios y asistidos a medias por la de su mejor amigo -el hombre-, los “ejemplares” andan por todos lados practicando su actividad preferida: el merodeo. Abundan sobre todo en las calles del centro y jamás se sabe de dónde vienen. Algunos se quedan horas al “aguaite,” a la salida de una pizzería, a ver si les cae una sobra caritativa. Otros, más escépticos, miran la realidad con una membrana brumosa en los ojos y permanecen inmóviles en algún intersticio esperando un momento adecuado para escarbar los tarros de basura.Los más orondos, por su parte, se despaturran bajo el sol matinal y ejecutan en el semisueño piruetas inconscientes, arrancando sonrisas de simpatía en las habitualmente endurecidas facciones de los transeúntes.Son estos los perros callejeros, humanizados y civiles. Los hay amigos de las aglomeraciones. Entran a veces al estadio con la libertad de un parlamentario y se introducen en la cancha en pleno partido, persiguiendo la pelota con mayor velocidad que los jugadores. Pero mayoritariamente se trata de seres discretos y melancólicos, que en pleno centro esperan la luz verde para atravesar y que se “ahuachan” junto al “guardián punto fijo”, compartiendo con él un silencio ilimitado. También suelen improvisar su hábitat en medio de las devastaciones municipales o “trabajos de hermoseamiento”, haciendo la siesta con total impasibilidad, aunque a su lado esté tronando una pala mecánica. Nada tiene que ver el quiltro de la calle con su parentela lejana, materialmente más privilegiada. Ni con el chihuahua ratonil y faldero ni con el poodle vaporizado de perfumes. Menos aún con el doberman nazi de ojos criminales que a la menor provocación se lanza a defender el único concepto que ha incorporado a su cerebro de nuez: el de propiedad privada.
Autor
Otras columnas de este autor
- En busca de silencio - 10-10-2017
- Cada loco con su tema - 05-09-2017
- Calle San Diego - 28-08-2017
- La Revolución Francesa - 22-08-2017
- El incendio de la Iglesia de la Compañía - 16-08-2017
- Lo que dura un cigarrillo - 07-08-2017