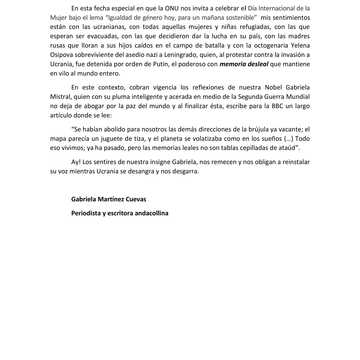Por Jose Miguel Figueroa el Mié, 11/05/2016 - 17:37
El Tribunal Constitucional es uno de los tantos órganos de control que tiene la Constitución Política de 1980.
No cabe duda que es una institución tomada de la V República francesa, iniciada por el general De Gaulle el año 1958, con el propósito de vigorizar la autoridad del Ejecutivo.
En efecto, en la Constitución francesa de 1958 se instauró un “Consejo Constitucional”, con amplias atribuciones cuyo articulado preveía que las leyes orgánicas “debían” ser sometidas al mencionado “Consejo” antes de su promulgación y que las ordinarias “podían” serlo.
Todo esto para comprobar si una norma de origen parlamentario está conforme o no con la Constitución.
No otra cosa es lo que se pide al Tribunal Constitucional con los proyectos de ley sometidos a su revisión.
Pero esta “reserva de sensatez” que se busca en los jueces es la atribución que parece más polémica y controvertida, porque para que ella se ejerza con auténtica independencia y objetividad deben ofrecerse amplias garantías de imparcialidad política para que se resguarde efectivamente el principio de “supremacía constitucional”.
En el año 1929, el jurista alemán Carl Schmitt publicó un interesantísimo artículo titulado “El guardián de la Constitución”, en el que despliega un ataque directo a la idea de un Tribunal Constitucional que resuelva los conflictos de interpretación constitucional que se susciten a nivel de los órganos estatales entre gobierno y oposición.
Los insuperables problemas teóricos y prácticos que ello genera están a la vista.
Lo que se pide a los tribunales constitucionales, afirma Schmitt, es legislar en un sentido distinto al definido por los órganos de representación democrática (Presidente y Parlamento).
En Chile está demostrado que la existencia de este “guardián” no es más que una rémora del pasado, cuya única función es distorsionar la voluntad popular en el régimen democrático de gobierno y transformar a los jueces en aliados de uno u otro bando de la lucha partidista.